Historia
 Con motivo de la peste que asoló Sevilla el año 1649 diezmando la población hubo que habilitar diversos puntos de la ciudad para enterramientos. Entre ellos el conocido como Caño Quebrado (más tarde Plaza de los Maldonados, y hoy de Montesión y aledaños). Presidiendo el lugar se instaló una cruz arbórea. Los familiares de los fallecidos acudían allí para orar, creándose una Piadosa Asociación, germen de lo que, años espués, sería la Hermandad. El año 1656, siendo Prelado de la diócesis de Sevilla, el Arzobispo Fr. Pedro de Tapia, O. P., el día 5 de Julio son presentadas a la Autoridad Eclesiástica para su aprobación las primeras Reglas de la Hermandad. Lo hacen Francisco Sánchez y otras veintiocho personas más. El día 13 de septiembre del mismo año son aprobadas las mismas por el Provisor del Arzobispado, Dr. Diego del Castillo, y por la Notaría de Diego de Guzmán. Constaban de trece capítulos.
Con motivo de la peste que asoló Sevilla el año 1649 diezmando la población hubo que habilitar diversos puntos de la ciudad para enterramientos. Entre ellos el conocido como Caño Quebrado (más tarde Plaza de los Maldonados, y hoy de Montesión y aledaños). Presidiendo el lugar se instaló una cruz arbórea. Los familiares de los fallecidos acudían allí para orar, creándose una Piadosa Asociación, germen de lo que, años espués, sería la Hermandad. El año 1656, siendo Prelado de la diócesis de Sevilla, el Arzobispo Fr. Pedro de Tapia, O. P., el día 5 de Julio son presentadas a la Autoridad Eclesiástica para su aprobación las primeras Reglas de la Hermandad. Lo hacen Francisco Sánchez y otras veintiocho personas más. El día 13 de septiembre del mismo año son aprobadas las mismas por el Provisor del Arzobispado, Dr. Diego del Castillo, y por la Notaría de Diego de Guzmán. Constaban de trece capítulos.
Se sustituye la Cruz de madera que presidía el lugar, por una de hierro forjado, el año 1663. En la misma figura el Himno de la Iglesia a la Santa Cruz, labrado en letras en relieve: “IMPLETA SUNT QUAE CONCINIT DAVID FIDELI CARMINE DICENS: IN NATIONIBUS REGNAVIT A LIGNO DEUS”.(Se ha cumplido lo que David cantó en verso fiel diciendo : Dios Reinó desde la Cruz en todas las Naciones). Esta Cruz figura actualmente en el altar de la Cofradía, tras la imagen de la Santísima Virgen de la Soledad, tras ser recuperada por la Hermandad en 1967 y trasladada desde la Parroquia de San Pedro, donde se encontraba depositada, el 12 de diciembre del mismo año. Tras los cultos solemnes celebrados en su honor, el 10 de marzo de 1968, es colocada en el lugar descrito. Al ordenar el Municipio, el año 1840, la retirada de la Cruz para la reordenación del lugar, siguiendo las directrices del Gobierno de Mendizábal, los hermanos la trasladan a la Iglesia del extinguido Convento dominico de Montesión, el 18 de octubre de dicho año.
 Allí permanece hasta el 2 de mayo de 1841 en que se traslada al Convento de Monjas Franciscanas de la Concepción (hoy extinto), junto a la Iglesia de San Juan Bautista (vulgo de la Palma). Sin embargo por amenaza de ruina dicho templo y tener que cerrarse al culto buena parte del mismo, se acuerda el 25 de noviembre delmismo año un nuevo traslado, esta vez a la citada Iglesia de San Juan Bautista. El 27 de mayo de 1847, se acuerda agregar una imagen de la Santísima Virgen, dolorosa, advocándola de la SOLEDAD, y transformarse en Cofradía de Penitencia. El 22 de septiembre de este año, el Vicario General del Arzobispado aprueba las nuevas Reglas de ésta como Hermandad y Cofradía de Penitencia, siendo Hermano Mayor Juan Resuche.
Allí permanece hasta el 2 de mayo de 1841 en que se traslada al Convento de Monjas Franciscanas de la Concepción (hoy extinto), junto a la Iglesia de San Juan Bautista (vulgo de la Palma). Sin embargo por amenaza de ruina dicho templo y tener que cerrarse al culto buena parte del mismo, se acuerda el 25 de noviembre delmismo año un nuevo traslado, esta vez a la citada Iglesia de San Juan Bautista. El 27 de mayo de 1847, se acuerda agregar una imagen de la Santísima Virgen, dolorosa, advocándola de la SOLEDAD, y transformarse en Cofradía de Penitencia. El 22 de septiembre de este año, el Vicario General del Arzobispado aprueba las nuevas Reglas de ésta como Hermandad y Cofradía de Penitencia, siendo Hermano Mayor Juan Resuche.
El Párroco de San Juan Bautista, en marzo de 1848, indica a la Hermandad la conveniencia de buscar otro templo donde radicar...”pues no hay sitio para dos Cofradías”...Tras varios intentos fallidos se consigue lugar en la Iglesia de San Buenaventura, dependiente de la Parroquia del Sagrario, trasladándose a este Templo en mayo de 1849. Desde el año siguiente, 1850, posee Altar propio en esta Iglesia. El 21 de agosto de 1851, el Sr. Obispo de Cádiz, acepta ser recibido como hermano de esta corporación, renunciando al honorífico que se le había ofrecido, accediendo a la petición de incorporar al escudo de la Cofradía su galero, mitra y báculo. Esto lleva implícito el título de Ilustre que ostenta nuestra Hermandad, además de por otras personalidades que formaron parte de la misma.
Se celebra Solemne función por el Director Espiritual, Rv. P. D. Manuel de Sousa, el día 11 de abril de 1851, Viernes de Dolores, y en el transcurso de la misma es bendecida por D. Francisco López, Presbítero de la Parroquia del Sagrario, la imagen de la Santísima Virgen de la Soledad, que ha realizado Gabriel de Astorga Miranda. La homilía estuvo a cargo del R. P. D. Juan Bautista de Novaillac, Catedrático de la Universidad de Sevilla. Imagen de candelero para vestir, realizada en madera de cedro, (de un metro con setenta y cinco centímetros de altura), primitivamente arrodillada y con las manos cruzadas en actitud orante, colocada en la posición actual en 1.956, con las nuevas manos que le tallara Sebastián Santos Rojas. Diez años después, en 1.967, Manuel Domínguez Rodríguez realiza las actuales manos y un nuevo
candelero.
La imagen fue instalada en el cuarto altar del lado del evangelio, según se entra en el templo. Allí permaneció hasta 1969, en que se trasladó al actual, junto al altar mayor. El 9 de abril de 1852 hace su primera estación de penitencia. S. M. el Rey D. Alfonso XIII, preside desde los palcos de la Plaza de San Francisco, la estaciones penitenciales del Viernes Santo, día 13 de abril de 1906. Pasada la Semana Santa, la Hermandad le ofrece el titulo de Hermano Mayor Honorario, que acepta. Otorgando el título de Real a la corporación. El Viernes Santo de 1909 presencian el paso de la Cofradía S.M. la Reina Amelia de Portugal, acompañada de su hijo, el que fuera Rey D. Manuel II. El 21 de noviembre del mismo año, siendo Hermano Mayor José Sánchez Lozano, se nombra Camarera Honoraria a la Reina Amelia y Hermano Mayor Honorario a su hijo el Rey Manuel II. El 21 de diciembre la Mayordomía Mayor de la Casa Real contesta aceptado y agradeciendo los nombramientos, así como a la incorporación de las Armas de Portugal a nuestro escudo.
Manuel Cerquera labró en 1935 la imagen del Santísimo Cristo de la Salvación, crucificado y muerto, que fue incorporada como titular de la Hermandad por Decreto del Ilmo. Sr. Vicario Gral. del Arzobispado de fecha 17 de julio de 1967, en respuesta a la solicitud formulada por el Director Espiritual de la Hermandad, Fr. Joaquín Sánchez Hernández, a la sazón Guardián del Convento de San Buenaventura, en escrito de 28 de marzo de 1967. En dicha fecha se autoriza también el uso del título de Franciscana, atendiendo a los muchos años que lleva residiendo junto a la Comunidad de San Buenaventura.
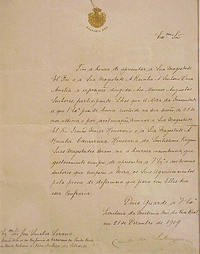 Por decreto de fecha 17 de Julio de 1967 del Vicario General del Arzobispado, la Hermandad adquiere el titulo actual de Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el Monte Calvario, Santísimo Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad. Desde el 9 de marzo de 1980 posee esta Corporación Carta de Hermandad de la Fraternidad Franciscana, expedida por el Ministro Provincial de la Bética, Fr. Serafín Chamorro, O.F.M. El día 16 de noviembre de 1984, es bendecida por el Director Espiritual, Fr. Francisco de Asís Chavero Blanco(+), la casa de Hermandad sita en Sevilla, calle Santas Patronas, 43, acc. adquirida con ímprobos esfuerzos de todos los hermanos. El día 26 de Octubre de 2001, en Cabildo General Extraordinario, se aprobó por amplia mayoría el deseo de los hermanos para que también procesione en la tarde del Viernes Santo el Santísimo Cristo de la Salvación en su paso, estando supeditada esta aspiración a la autorización de la Comunidad Franciscana de San Buenaventura.
Por decreto de fecha 17 de Julio de 1967 del Vicario General del Arzobispado, la Hermandad adquiere el titulo actual de Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el Monte Calvario, Santísimo Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad. Desde el 9 de marzo de 1980 posee esta Corporación Carta de Hermandad de la Fraternidad Franciscana, expedida por el Ministro Provincial de la Bética, Fr. Serafín Chamorro, O.F.M. El día 16 de noviembre de 1984, es bendecida por el Director Espiritual, Fr. Francisco de Asís Chavero Blanco(+), la casa de Hermandad sita en Sevilla, calle Santas Patronas, 43, acc. adquirida con ímprobos esfuerzos de todos los hermanos. El día 26 de Octubre de 2001, en Cabildo General Extraordinario, se aprobó por amplia mayoría el deseo de los hermanos para que también procesione en la tarde del Viernes Santo el Santísimo Cristo de la Salvación en su paso, estando supeditada esta aspiración a la autorización de la Comunidad Franciscana de San Buenaventura.
En el año 2006, se celebraron solemnemente, con diversos actos tanto religiosos como civiles, el CCCL aniversario de la Fundación de nuestra Hermandad. El día 22 de octubre de 2006 se materializó el Acto de Hermanamiento con la Hermandad de Nuestra Señora de Guadalupe, en el transcurso de una celebración Eucarística presidida por los dos Directores Espirituales de ambas corporaciones. El día 4 de febrero de 2008, tras una gran reforma de la Casa de Hermandad, sita en calle Santas Patronas 43 Acc, es bendecida de nuevo por el Director Espiritual Fr. Francisco García Araya y abierta de nuevo a la actividad de la Hermandad, después de haber estado cerrada por las obras durante 4 meses. En este período de tiempo el paso de Ntra. Sra. de la Soledad fue trasladado y estuvo expuesto en la casa de Hermandad de El Cachorro y los enseres estuvieron guardados en las Casas de Hermandad de La Carretería, Montserrat y El Baratillo.

